El cuerpo que aprende: por qué el movimiento es la primera forma de inteligencia
- Francisco J. Soriano

- 28 oct 2025
- 3 Min. de lectura
Entre los muchos descubrimientos que ha traído consigo la neurociencia contemporánea, uno de los más relevantes para la educación infantil es el que señala al cuerpo como origen del pensamiento. Durante los primeros años de vida, no es la palabra ni el razonamiento lo que organiza el aprendizaje, sino el movimiento. El niño no piensa primero y se mueve después, sino que piensa mientras se mueve. En cada interacción física con el entorno, desplazándose, intentando alcanzar objetos, sosteniéndolos o lanzándolos, entre muchos otros más, activa en el sistema nervioso una cadena de adaptaciones que, además de perfeccionar la acción, estructuran el modo de percibir, recordar, atender y decidir, abriendo con ello, desde el cuerpo, las rutas por las que luego transitarán aspectos fundamentales de su inteligencia y de su conducta.
El niño no piensa primero y se mueve después, sino que piensa mientras se mueve.
Este proceso no se da de forma aislada. En realidad, la motricidad infantil se desarrolla dentro de un sistema que podríamos llamar sensoriomotor-afectivo, en el que la exploración física del mundo se entrelaza con el acompañamiento responsable del adulto. No es lo mismo moverse que aprender a moverse, y eso requiere un entorno que ofrezca experiencias variadas, coherentes y emocionalmente estables guiadas desde la observación y con la máxima precisión pedagógica.
En ese contexto, el juego pedagógico emerge como la forma más natural de aprendizaje. Al jugar en este contexto, el niño pone a prueba el equilibrio, la fuerza, la coordinación, la anticipación y, a través de estas cualidades, aprende a construir su sentido desde la experiencia que estas acciones le reportan. Podemos afirmar que un niño que juega en estas condiciones está trabajando con la materia prima de su futura forma de pensar y actuar.

A través de las acciones más simples (empujar, rodar, trepar, lanzar, caer) se organizan circuitos cerebrales que, más adelante, sostendrán tareas mucho más abstractas. No es casual que niños con mayor riqueza de experiencias motrices muestren también una mejor regulación emocional, mayor capacidad de concentración y un sentido más afinado de la iniciativa.
Un niño que juega en estas condiciones está trabajando con la materia prima de su futura forma de pensar y actuar.
El cuerpo, en sus procesos de ajuste, corrección y repetición espontánea, desarrolla una memoria que no es verbal, pero sí profundamente estructural. Cuando se respeta este camino, cuando no se interrumpe con modelos acelerados o con una sobreintelectualización precoz, el niño encuentra en su propio cuerpo una brújula para pensar, adaptarse y resolver las situaciones que le afectan.
El adulto que acompaña este proceso no es, por lo tanto, un transmisor directo de conocimiento sino un facilitador del proceso, alguien que ayuda a crear las condiciones que sostienen la posibilidad del aprendizaje. Su presencia debe por ello regular, calmar y estimular sin imponer una estructura condicionada de acción. El niño que juega junto a alguien disponible emocionalmente, es decir, que observa sin ansiedad, que corrige sin cortar el impulso y que le acompaña sin sustituirlo, encuentra las condiciones óptimas para desarrollar confianza en su propio sistema de ensayo y error. De este modo, no vive el aprendizaje como una exigencia externa, sino como descubrimientos que realiza en compañía de personas con las que tiene vínculos emocionales positivos. Y ese clima de seguridad activa es el que permite que el movimiento se convierta en una experiencia verdaderamente significativa para él.
Al comprender todo esto, podemos apreciar mejora cómo las prácticas corporales con una estructura interna, como las artes marciales, ofrecen un entorno especialmente fértil para este tipo de aprendizaje. Su riqueza rítmica, su exigencia postural, su forma de juego con reglas y su simbología integrada dan al niño un campo de exploración que va más allá del gesto libre. Se trata de modelos de entrenamiento en los que el movimiento además de forma estructural también tiene una importante carga intencional.
En esta práctica, no se trata de adelantar etapas ni de buscar un rendimiento precoz, sino de ofrecer el suelo necesario para que la inteligencia se construya desde su raíz motora más profunda, una raíz fundamental de sus futuras destrezas marciales y vitales. En la medida en que el niño comprende que sus acciones tienen consecuencias dentro de un marco, empieza a desarrollar una conciencia distinta de sí mismo relacionada con esta comprensión primaria. Y es esa transición dinámica, que va del impulso a la forma, la que constituye una verdadera educación corporal y mental integral.














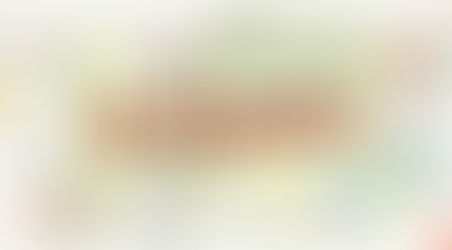










Comentarios