Yi, Qi y Shen: entre la tradición marcial y la neurociencia contemporánea
- Francisco J. Soriano

- 4 sept 2025
- 4 Min. de lectura

En las artes internas de China se habla de las tres armonías internas (sān nèi hé, 三内合): Yì dǎo qì, qì dǎo shén (意导气,气导神), la intención guía al Qi y el Qi guía al Shen. Esta frase, transmitida en manuales clásicos, describe un encadenamiento que va de la intención consciente (Yi, 意), pasa por la regulación corporal y fisiológica (Qi, 气) y culmina en la claridad de la mente y la presencia consciente (Shen, 神).
Hoy podemos trasladar esta secuencia con otros matices de significado más modernos y quizá significativos para los practicantes del siglo XXI. Desde la neurociencia se detalla como la fijación de un objetivo activa las redes frontoparietales de planificación y memoria de trabajo; como la regulación autonómica modula el tono vagal y el equilibrio simpático-parasimpático; y de qué forma, el control ejecutivo asegura una atención estable y precisión en la ejecución combativa, tanto técnica como táctica. Lo interesante es que, aunque el lenguaje moderno nos plantea términos científicos actuales, el entrenamiento marcial tradicional ya ofrecía un recorrido pedagógico optimo para cultivar estas capacidades de manera progresiva, aunque utilizase para ello un lenguaje más arcaico.
Primer escenario: bases y fundamentos
En el inicio del aprendizaje, el practicante trabaja sobre posiciones, respiración y movimientos básicos. Aquí, la carga cognitiva es baja y se centra en automatizar posturas y patrones simples, mientras se cultiva la intención inicial. El Yi se entrena para mantener la vista, el foco de la mente y la orientación corporal en un mismo sentido. La respiración lenta y consciente, muchas veces coordinada con cada gesto, facilita a su vez la regulación del Qi. En términos neurocientíficos, estaríamos hablando del terreno de la memoria procedimental y del entrenamiento básico de la regulación autonómica. El practicante aprende a mantener estabilidad postural, regular la respiración y sostener la atención sin distracciones prolongadas.
Segundo escenario: estudio técnico específico
Una vez consolidadas esas bases, el practicante pasa a estudiar y desarrollar formas más complejas y técnicas específicas. Aquí la carga cognitiva aumenta de forma considerable. Ya no se trata solo de mantener la postura y ser consciente de ella, sino de elegir, ajustar y recordar secuencias más largas. El Yi se refina en la formulación de intenciones tácticas concretas como: si mi oponente entra con este ángulo, entonces respondo con este desplazamiento o golpe. Esto se corresponde con las llamadas implementation intentions en psicología, que acortan la brecha entre percepción y respuesta (Gollwitzer & Sheeran, 2006).
el entrenamiento marcial tradicional ya ofrecía un recorrido pedagógico optimo para cultivar estas capacidades
El Qi se entrena buscando la capacidad de regular la excitación según el momento, concretamente en activar energía para un gesto explosivo y recuperarla rápidamente en la transición. En este caso, la neurociencia se refiere a esto como flexibilidad autonómica y capacidad de modular el nivel de activación sin perder precisión.
El Shen aparece entonces como una forma de claridad mental en la ejecución de secuencias largas, sosteniendo la atención a pesar de la fatiga cognitiva que supone aprender y repetir las mismas rutinas con intensidades y profundidades mayores. Diferentes investigaciones muestran que un buen tono vagal se asocia a mayor flexibilidad cognitiva y mejor inhibición de distracciones (Thayer et al., 2012), cualidades esenciales en este estadio del entrenamiento.

Tercer escenario: entorno libre del combate
En el nivel más alto, el practicante se acaba exponiendo con diferentes objetivos a la incertidumbre del combate libre. Aquí la carga cognitiva es máxima al percibir múltiples estímulos, decidir bajo presión, regular la activación en tiempo real y ejecutar con la máxima precisión posible. El Yi se manifiesta en particular en la determinación para actuar sin bloqueo, es decir, la intención se ha entrenado tantas veces que ya no requiere una deliberación consciente. El control sobre el Qi permite una regulación inmediata del estrés, donde la respiración y la estabilidad autonómica fomentan que la explosividad no se degrade por un exceso involuntario de tensión. El Shen alcanza entonces su expresión plena como presencia atencional clara, un estado en el que el practicante responde rápido pero sin precipitación, integrando decisión y acción en una misma continuidad.
La neurociencia aplicada al estudio de la actividad física nos muestra que entrenar bajo condiciones de incertidumbre mejora la calidad de las decisiones y ayuda, mediante repetición, a acortar los tiempos de reacción (Voss et al., 2010). Cuando se combina con prácticas de respiración lenta y guiones de intención, el resultado termina siendo una integración que refleja exactamente lo que describen las tres armonías internas.
En resumen, y como aspecto más importante de este breve análisis, concluimos que no tratamos de separar tradición y ciencia, sino de reconocer que ambos describen un mismo proceso aplicable al entrenamiento y al aprendizaje basado en puntos simétricos aunque con lenguajes diferentes. Así pues:
En los fundamentos, se trabaja la automatización corporal y la regulación básica de la intención y la respiración.
En el estudio técnico, se afina la relación entre intención, regulación y claridad, incorporando variabilidad y exigencia cognitiva.
En el combate libre, se prueba la integración completa bajo presión, con incertidumbre y fatiga.
Comprendiendo esto, podemos ver mejor que la expresión, Yi guía al Qi y el Qi guía al Shen no es una metáfora abstracta compleja de entender, sino una instrucción; un claro modelo de progresión práctica y científica que explica una progresión natural de lo simple a lo complejo, de lo estable a lo incierto y de lo aprendido a lo nuevo.
Lecturas recomendadas
Gollwitzer & Sheeran (2006). Sobre cómo los guiones mentales “si–entonces” facilitan pasar de la intención a la acción.
Lehrer & Gevirtz (2014). Explica cómo funciona el biofeedback de variabilidad cardiaca y su impacto en la regulación del estrés.
Miller et al. (2011). Demuestra cómo la intención previa modifica la atención y el esfuerzo mental.
Voss et al. (2010). Meta-análisis sobre cómo los atletas expertos muestran ventajas cognitivas en laboratorio.
Zaccaro et al. (2018). Revisión sistemática sobre los beneficios de la respiración lenta y controlada.
Lagos et al. (2008). Caso práctico: cómo el biofeedback y la respiración mejoraron el rendimiento de un golfista.







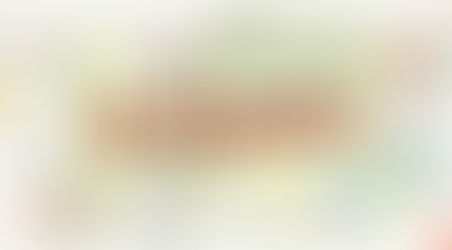
















Comentarios